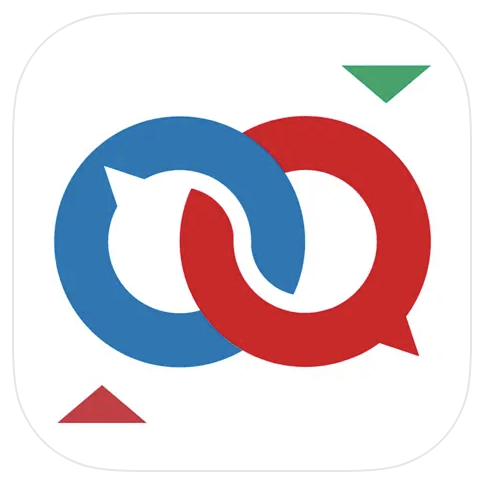Te levantas todos los días en la mañana, arrastras los pies fuera de la cama, cierras lentamente los botones de la camisa y llegas a tu oficina. Quizá tuviste apagón la noche anterior, quizá tu familia no tiene qué desayunar esa mañana, pero has decidido creer que la culpa la tienen los otros. Una parte importante de ti necesita pensar que hay un culpable externo, que es poderoso, que existe con el único fin de aplastarte a ti y a los ideales que defiendes, que tus ideales son nobles y puros. A fin de cuentas, defiendes un sistema de educación y salud pública y universal, quién podría estar en contra de que la salud y la educación sean accesibles. Te has convencido de que el fin justifica los medios. Que quienes no piensan igual que tú atentan directamente contra la posibilidad de ser de tus ideales, que sirven a ese enemigo poderoso que está en todos lados. Sabes que tus ideales no son más que ideales, que ni la salud ni la educación ni muchos de los avances que te vendieron como conquistas se mantienen. Sabes que todo se cae a pedazos, la salud, la educación y el techo de la casa de tus vecinos. Pero el Gobierno, sabio, te dio algo de lo que agarrarte. Te dio un culpable. Te dio una causa. Te dio un alivio permanente. Porque el culpable y la causa no van a desaparecer. No importa a qué le tengas que pasar por encima. El fin es lo importante.
Yo, que me levanto todos los días y arrastro los pies fuera de la cama, que cierro lentamente los botones de mi vestido y abrazo a mis hijos antes de irme a trabajar, que paso, a veces, dos o tres horas tratando de adivinar tu fin, todavía no consigo entender ni por qué ni qué haces. Durante un par de años creí que tu objetivo era destruir esos espacios de rebeldía y libertad desde los cuales se desafiaban tu fin, tus medios, tus ideales. Y que la manera de destruir esos espacios era condenar a sus protagonistas a vagar por cada uno de los husos horarios del planeta. Condenarlos al destierro, a la condición de migrante, al desamparo permanente que produce haber perdido tu hogar. Creí que tú creías que, al generar renuncias masivas y presionar a los seres humanos, destruirías los espacios.
Tú y yo coincidimos en que la estrategia no funcionó. Quienes se fueron supieron tapar con banditas las heridas que produce el exilio, aprendieron a reinventarse, a compartir sus dolores con otros, a no hacer silencio. La nueva generación de exiliados no se adaptó a los espacios existentes en sus países de recepción, no intentó integrarse de manera forzosa e, incluso, siguieron usando sus voces para visibilizar lo que tú hacías desde La Habana. En ese momento, sentiste que la estrategia de exiliarlos no funcionaría. O, quizá, siempre lo supiste. Ahí fuiste por más, como fuiste por más en 2003, cuando metiste tras las rejas a 75 personas inocentes. Como has ido por más sistemáticamente sin que hubiera cámaras de celulares o redes de difusión para denunciarte. Y tú, siempre un paso más adelante, decidiste usar esa visibilidad y esas redes a tu favor para amplificar el miedo por contagio. Pocas cosas son más contagiosas que el miedo. Qué mejor estrategia que ponerle rostros y nombres al miedo.
A nada temes más que a ser nombrado y reconocido como esbirro. Las imágenes de los asesinados, los torturados, están muy claras aún en los libros de Cuba. Están vivos en el imaginario popular los rostros de Frank, de Abel. Y tú no quieres que las personas resten 60 años y sientan que viven la continuidad de una época de torturas físicas. Buscaste otros métodos. Porque quien se dedica a la tortura siempre encuentra la forma de torturar. Durante mucho tiempo no lo vi con claridad. No logré adivinar que tu objetivo no era acabar con los espacios, sino con las personas a nivel individual. Nada odia más tu sistema de valores que la individualidad. Nada condena más que el derecho a decir y pensar de un solo ser humano. A nada le teme más que a la ciudadanía. El sistema está diseñado para controlar al individuo en su condición de masa mediante múltiples espacios: la libreta de la bodega, los CDR, el trabajo estatal, la escuela de los hijos, los grupos de amigos y conocidos, la familia. El sistema no está diseñado para controlar al individuo en su condición de ciudadano. No sabe qué hacer con esa persona cuando dejan de funcionar la libreta de la bodega, los CDR, el trabajo estatal, la escuela de los hijos y sus grupos de amigos y conocidos… Para acabar con el ciudadano necesitabas convertirte en esbirro. Un buen esbirro pasa desapercibido y logra su objetivo con la menor cantidad de sangre posible. Tú pasaste la prueba con excelentes resultados. Cero sangre. Renuncias masivas. Miedo por contagio. Individuos neutralizados.
A mí me tocó mirar desde lejos los resultados de tu estrategia. Fue tan brillante que ni siquiera ha recibido una condena internacional lo suficientemente fuerte como para detenerla. Con tanto que sucede en el mundo, a quién le importa unos cuántos periodistas más. Me tocó recoger, al otro lado del estrecho de la Florida, los pedazos que escupías. Me tocó asistir durante meses a terapia para conseguir nombrar lo que sentía mientras veía desde lejos. Me tocó reconocerme como una persona capaz de odiar, y llamarle odio a lo que sentía fue profundamente liberador. Me tocó, después de nombrar, aprender a convivir con el odio, aprender a dominarlo, transformarlo en ansias de justicia y libertad.
A ti te tocó trasladar a jóvenes veinteañeros a casas de visita para filmar videos de mea culpa sin valor. Es increíble la obsesión que tienes por los videos de mea culpa. Como si un video filmado bajo tortura psicológica sirviera para algo más que no fuera la prueba en sí de la tortura psicológica. Te tocó humillar a las personas, hacerlas sentir cobardes, sacarles mediante amenazas las palabras que querías oír, esas palabras que le daban sentido a todo, las palabras que apuntaban al otro culpable. Al enemigo. Diste puñetazos en la mesa cuando esas palabras no salieron y extendiste los interrogatorios durante horas y trajiste a un psicólogo para analizar en tiempo real a quienes se negaban a decir lo que tú querías oír. Sucede que lo que querías oír no existe. Está en tu cabeza. Está en la cabeza de cada una de las personas que interrogan, graban videos y dan puñetazos. La tortura nunca es solitaria. La presencia de otro torturador justifica la tuya. Está quien filma, está quien interroga, está el psicólogo. Todos con un fin. No hacerte sentir solo. Validar lo que estás a punto de hacer cada día que te levantas, arrastras los pies fuera de la cama, cierras lentamente los botones de la camisa y llegas a tu oficina.
Pero cada día estás más solo. Ambos lo notamos. Tratas de disimularlo, pero tus hijos, esos a quienes la sangre de héroe les corre por las venas, no se despertaron esta vez para ir al Primero de Mayo. El hijo de tu amiga que tiene un cuadro de Fidel Castro en el trabajo reúne dinero para irse a Nicaragua. Un día llegarás a la oficina a torturar jóvenes y te habrán cambiado al psicólogo o al camarógrafo. Los jóvenes a los que torturaste hace más de once años, que salieron en tus videos, gritarán lo que sucedió y tus grabaciones serán motivo de burla popular. Señalarás a mercenarios y el pueblo reconocerá a héroes. Querrás borrar todas las confesiones obtenidas bajo presión, pero tus videos estarán ahí para perseguirte. Dejarás de levantarte todas las mañanas, de abotonarte la camisa, y de llegar a la oficina porque estarás en la cárcel. Tus víctimas, en ese momento, podrán descansar en justicia.
Historias al oído trae los mejores textos de elTOQUE narrados en la voz del locutor cubano Luis Miguel Cruz "El Lucho". Dirigido especialmente a nuestra comunidad de usuarios con discapacidad visual y a todas las personas que disfrutan de la narración.
TAMBIÉN TE SUGERIMOS: