Hace poco me dijo alguien que para quererse no hay que entenderse, sino aceptarse. Le agradecí. Mi madre y yo, en aras de la sinceridad, somos el ejemplo perfecto.
La justificación que le damos ambas es la misma: “La diferencia generacional”. No obstante, y sin tener que escarbar tanto, yo sé que esa no es la verdad.
Ella fue criada para ser toda una señorita y le inculcaron desde pequeñita que, en primer lugar, tener muchos novios es malo (las mujeres “buenas” siempre deben mantener la cuenta en un dígito) y en segundo, que una vez casada tenía que “atender” a su esposo. Claro, en este caso la palabra atender le agregaba nuevas acepciones al diccionario tales como: cocinar, lavar, planchar, limpiar… y otros infinitivos que bien podrían terminar en le al marido.
A mí me criaron en un ambiente menos estricto. Los tiempos han cambiado era la frase que usaban en casa cuando en la adolescencia les renovaba el novio aproximadamente cada año y medio. Y a mi madre, por supuesto, le daba un placer enorme constatar que todos ellos eran “buenos muchachos”, como cariñosamente solía llamarlos.
La primera vez que me fui a vivir con alguien (ya sobre los veintitantos) me miró muy seria y me dijo: Ahora, Marian, ya no va a ser igual, vas a tener responsabilidades que no tenías antes. Me asustó, pensé que se me iba a caer el mundo encima. Sin embargo, la experiencia fue divina. El mundo no se cayó y las responsabilidades las compartimos juntos. Jamás tuve un problema por cuestiones de convivencia y/u orden. Vivir sola (sin los padres) se me antojó una delicia.
Cuando se acabó aquella relación, mi madre me recibió con los brazos abiertos y más adelante, cuando me volví a enamorar, cambié la táctica. Esta vez iríamos para mi casa.
Con bombo y platillo empacamos sus cosas y compartí mi cuarto como quien regala un secreto. No duramos un mes.
Su particular creencia machista de que la mujer tenía varias funciones preestablecidas hacia el hombre, entre ellas todas (o casi todas) las tareas domésticas, resquebrajó la relación al punto de que, por negarme a lavar una determinada prenda de ropa (SU ropa), recogió todas las cosas y se marchó al otro día. Claro, hay que reconocer que rectificó esa misma noche. Empero, ese fue el temblor que nos agrietó el piso.
Cuando todo acabó, mi madre nuevamente me abrió los brazos (esta vez un poco menos). Según ella, yo no había sabido ceder.
Las mujeres -me dijo- tenemos que atender al marido. Para eso estamos. Tú ni siquiera le planchabas sus camisas.
La rabia que me entró en ese momento me la tragué con lágrimas. No, mami, no –la enfrenté mientras la abrazaba- la mujer no está para atender al marido, la mujer está para quererlo. Como mismo se debe esperar al revés. Por algo le decimos pareja.
Ella sonrió con un grado tal de superioridad que, por un momento, pensé que sí… tal vez yo estaba loca y andaba hablando boberías. Me miró, como quien mira a un recién nacido y sobre mis sollozos murmuró: Ojalá.
Todavía hoy, a pesar de aquel desliz, se sigue poniendo de parte de mis novios. Y sigue siendo la mamá machista que aprueba las salidas a deshoras de los hombres pero llama sacrilegio las noches de “sólo chicas”. Yo no la entiendo. Y sé que ella tampoco aprueba mi visión de “a la mitad”. No obstante, en eso radica la cosa. A veces el amor sí basta. Tolerancia, creo que le llaman.

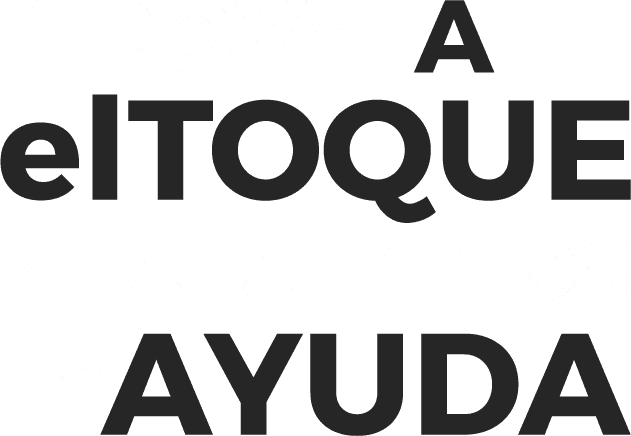


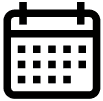

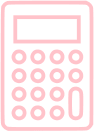
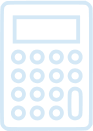

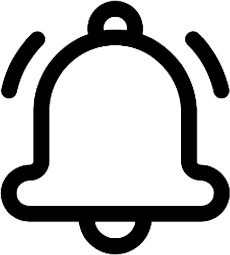

comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Damaris
Marilyn