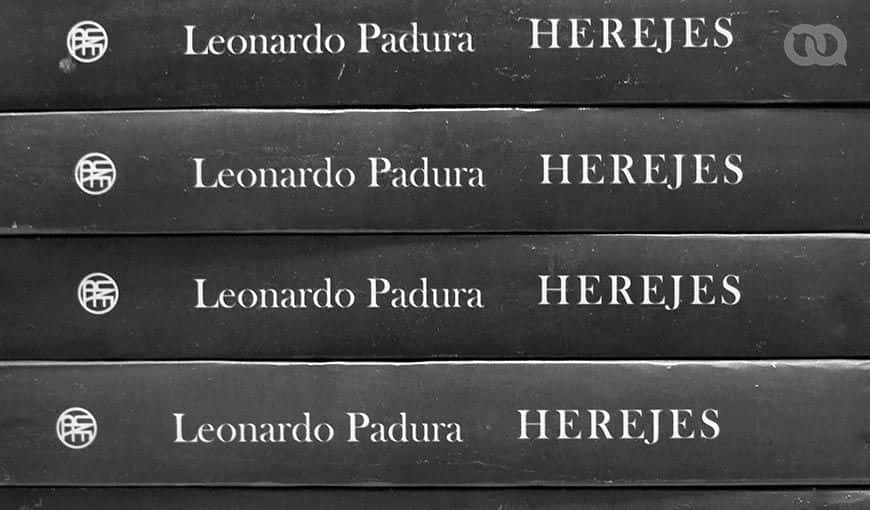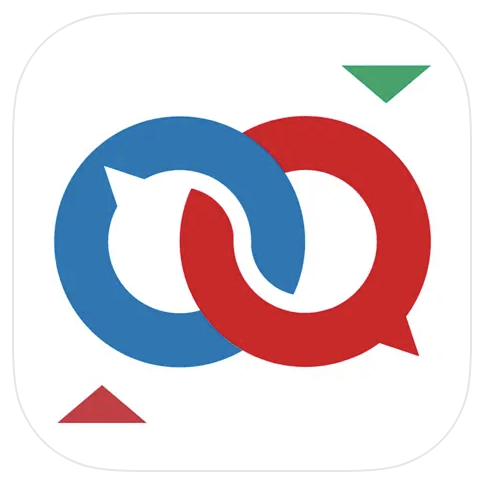Como tengo en mi haber un libro de cuentos publicado, y me he reconocido en más de una ocasión como aprendiz de novelista, cualquiera podría pensar que este artículo tratará sobre deudas o influencias literarias. Pero no, hablaré de débitos casi monetarios. Pues yo, al igual que Mario Conde —el personaje de Padura—, me he visto en el afanoso trapicheo de la compraventa de libros.
No es fácil sobrevivir en Cuba. Uno tiene que exprimirle el zumo a todo. Entonces, si quiero negociar, sacarle plata a algo, nada mejor que hacerlo con eso a lo que le he dedicado casi la mitad de mi vida: los libros, la literatura.
O sea, uno compra un libro de o sobre Fidel Castro aquí y lo vende allá; o uno de Paulo Coelho allá para venderlo acullá. Casi siempre con el comprador seguro. Alguien que te vio en la calle y te dijo “pago lo que sea por Un hombre de verdad o por El diablo ilustrado” y uno, con maña, hace nota mental y cuando el libro aparece… pufff, das el golpe en la yugular y se llega mejor al fin de mes. A veces el libro hace gala de presencia en La Habana o en Contramaestre y uno arrastra con él hasta Ciego de Ávila. O viceversa.
En enero de 2011 me compré El hombre que amaba a los perros con interés de leerlo. Por esos días viajé a La Habana y el libro lo hizo conmigo. Comenzaba para mí el curso de técnicas narrativas del Centro “Onelio Jorge Cardoso”, cuando uno de mis compañeros de clase me dijo:
—Por ese libro dan una pila de pesos en la Plaza de Armas.
—¿A qué le llamas una pila de pesos? —pregunté con alarma.
—Cinco o diez chavitos, si se lo vendes a un librero, veinte o treinta si se lo vendes a un yuma.
En ese entonces con cinco pesos convertibles (CUC) se resolvían muchas más cosas de las que se resuelven ahora y en mi cartera y en mi vida era un monto muy significativo; por lo que se me iluminó la mente y las ganas de leer la novela se me esfumaron instintivamente. Reconozco que por un momento me sentí mal y me cuestioné qué tipo de lector yo era, pero “bisnes es bisnes” y uno no puede comer tanta catibía. Zanjé el dilema existencial de forma rotunda, muerto el perro se acabó la rabia, y me encaminé hacia La Habana Vieja.
Me acerqué a una librera y con un poco de pena le propuse el libro en diez pesos. Me comentó que hacía unos días un muchacho había pasado con una mochila llena, los estaba vendiendo en seis y ella le había comprado varios.
—Yo te puedo ofrecer seis por ese ejemplar —me dijo—, pero si quieres sacarle algo más sigue proponiéndolo, te pones el libro a la altura del pecho y caminas con él como si fuera tuyo, así todos sabrán que estás buscando comprador.
Hice lo aprendido y obtuve los diez pesos de manos del próximo librero al cual se lo ofrecí. Y no solo me fui de la Plaza de Armas con el dinero en el bolsillo, sino además con el contacto. Todo ejemplar que le llevara de El hombre que amaba a los perros, él me lo pagaría al mismo precio.
Retorné a mi Ciego natal con los ojos puestos en cuanto libro de Padura me pasara por el lado. Algunos los pagaba hasta más caros de lo que normalmente cuestan en provincias, convirtiéndome yo en un segundo intermediario. Algo sí tenía claro, con los negocios no se juega, así que decidí no leer ninguno de los libros que pasaban por mis manos, para que el uso no les quitara valor. Yo había leído para ese entonces Fiebre de caballos, Pasado perfecto y Paisaje de otoño, y a esa lista solo he agregado La novela de mi vida, que para placer mío se convirtió en la excepción de la regla.
Le debo pues, a Padura, mi primera computadora —armada a piezas, un disco duro conseguido por aquí, una motherboard por allá—, mi primer teléfono móvil —un preciado Alcatel de 23 pesos, ¿alguien se acuerda de esos ladrillitos?—, mi primera cámara fotográfica —una Canon A460 que me vendían en mil pesos blandos y pude regatear hasta los 800— y mucho más.
En la primavera de 2015, a Dayamí, la madre de Rainer, mi hijo, mi esposa soltera, por aquel entonces, le había llegado la ciudadanía española, pero no tenía dinero para sacar su pasaporte cubano, el más caro del mundo. Y de la noche a la mañana, llegó, salvador, ese libro nombrado Herejes.
En Ciego de Ávila se armó tremendo secretismo con el texto. Lo llevaron para la UNEAC con la orientación expresa de que solo debían vendérselo a sus miembros y también a los de la AHS. Compré el que me tocaba por la canalita y conseguí el cupo de muchos que no querían comprarlo y algún que otro socio cercano del que cortaba el bacalao me resolvió algún que otro ejemplar. En tres días había reunido diez ejemplares y partí raudo para La Habana, La Habana Vieja, la Plaza de Armas. Ya en ese entonces había cambiado de comprador dos veces. La venta fue instantánea. Pude ver en otros libreros, mientras efectuaba el intercambio, sus bocas hechas agua. Luego la alegría de Dayamí y su agradecimiento que llega hasta hoy.
Y ya que hablo de hoy, vale contar que hace unos días conseguí un nuevo lote de Herejes —ya no con afán de ganar unos pesos, sino de canjearlo por Vargas Llosa o Kundera o cualquier otro antojo, a los bibliófilos siempre nos falta algún libro—, y he apartado un ejemplar para mí. He comenzado la lectura y me ha resultado placentero verme reflejado en ese Mario Conde a la busca de una biblioteca por asaltar. Ese hombre al que la vida nada le regala. Padura ha captado lo que somos. Tal vez no sea yo el único que le debe espiritual, literaria y, sobre todo, materialmente.
Descarga la app elTOQUE si aún no la tienes. A través de ella puedes leer nuestras publicaciones cada día mediante tu correo Nauta. Búscala en Google Play o en CubApk.