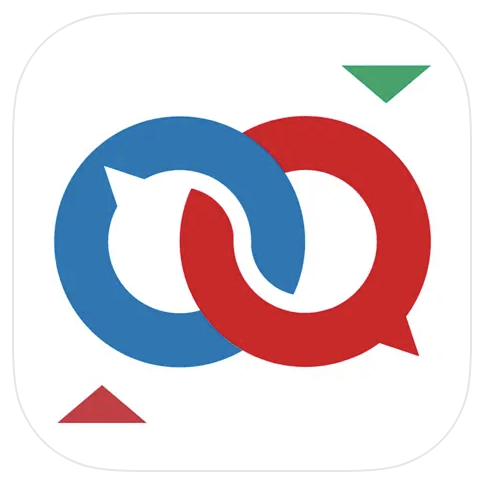Cuando Yulieski Gurriel desapareció la pelota por el jardín izquierdo en el estadio techado de Houston, se levantaron las manos, pero nadie gritó. El festejo fue mudo, clandestino, como quien le quita el audio a un video porno para no despertar a los vecinos. Tragarse la emoción es parte del precio que se paga en Cuba por ver el batazo en vivo.
Son más de las nueve de la noche y en la sala, cubierta con tejas de fibrocemento, hay cerca de 45 personas. Todos son hombres. Regados por el sitio, se acomodan como pueden. Algunos, los que llegaron temprano, se quedaron con las sillas viejas y los bancos de madera. Otros han conseguido cajas plásticas, cubetas o pequeños tanques de agua. Pero la mayoría están en el suelo, acostados o sentados.
Este no es un refugio de emigrantes ilegales en Texas. No es un fumadero de opio en Asia, ni un taller oculto de la Camorra napolitana. Tampoco es un cubil de la Mara Salvatrucha en San Salvador. Pero también es ilegal: estamos a pocos metros de la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana; estamos viendo, en vivo, la Serie Mundial de Béisbol.
El lugar es una de las salas clandestinas esparcidas por toda la capital cubana y que funcionan como una grieta por la cual asomarse al mundo en tiempo real y burlar el desfase temporal que impone la programación diferida de la televisión cubana.
Los horarios de apertura y cierre los determina el partido de turno. Ahora son los juegos de la Serie Mundial, en los próximos meses serán la NBA y el Super Bowl de la NFL. Pero sin dudas, la mejor época del año para las salas coincide con los seis meses de la MLB.
Llegar tarde me ha reservado un puesto al fondo de la sala. Mejor así. De pie se tiene una vista panorámica de la escena. Se trata de una casona vieja, con horcones de madera y puntal alto, con las paredes mal pintadas y cuyos únicos objetos de valor están sobre una mesa: una caja decodificadora, unos bafles y un televisor plasma de cincuenta pulgadas que desentona con el resto del precario decorado.
Para muchos, sitios como este son todavía la mejor oportunidad para ver la MLB en vivo en la Isla. Hay otras opciones como ir a algunos hoteles y bares estatales, donde el consumo es caro y obligatorio para permanecer en el local, o arrimarse a la casa de algún amigo que —también de forma ilegal— pague la televisión por cable. Pero estos garitos tienen el encanto de lo gremial, de convertirse en verdaderos estadios virtuales.
Además, nada iguala su precio en el mercado deportivo cubano. Apenas 1 CUC compra el derecho de admisión y la tranquilidad de cada uno de los presentes. Una vez pagada la suma, ningún mesero preguntará, insistentemente, si se desea otra cerveza. Especialmente porque allí —al menos en Diez de Octubre— no se vende nada. El único servicio es la transmisión en vivo, el resto corre por el cliente.
Allí no hay restricciones al alcohol, las apuestas o el tabaco. También se permite hablar mal de la pelota y los peloteros, y discutir por señas. Todo en su justa medida. La regla inviolable del lugar es simple: no alzar la voz, no gritar por ningún motivo. Hay otras pequeñas normas: no se molesta la vista de quien llegó primero, y no hacer fotos ni videos. El resto está permitido.
Cuando se viola el gran mandamiento, el dueño del lugar —siempre con el control remoto en la mano— apaga el televisor. Ese es el aviso. Si la bulla persiste, se desaloja la sala. Me cuentan los más viejos que nunca han llegado a tal extremo. La tranquilidad es la base sobre la que se asienta este negocio. Al dueño no le interesa llamar la atención y sus clientes quieren que el negocio perdure. Es un acuerdo tácito. El resultado es que, si alguien pasara frente a la casa, no podría imaginar lo que sucede allí.
La sala no tiene señalizaciones. Allí no se llega dando tumbos. Detrás de cada “novato” siempre hay alguna referencia: un asiduo del garito que sirve de presentador o carta de recomendación. No se trata de llegar, pagar y entrar. Para traspasar la puerta hay una clave, un toque de nudillos muy exacto que sirve de santo y seña. Equivocarse en ella implica quedarse fuera.
Contrario a la imagen que podría tenerse de los garitos clandestinos, la casona solo tiene un peligro, que alguna viga centenaria caiga sobre los espectadores. Más que un centro ilegal de apuestas, cargado de tensión por el dinero en juego, la sala semeja un cine de barrio. Los asistentes bromean, comentan las jugadas y se llaman por sus nombres. Varios son familia. Es evidente que se trata de un punto habitual de encuentro para ellos, un ambiente sin otra ley que el interés común por ver las Grandes Ligas. Unos van en chancletas y shorts, otros tienen la camiseta al hombro, justo como se sentarían a jugar dominó frente a su casa.
A nadie parece preocuparle que, efectivamente, este sea un sitio ilegal. Más allá de llamar al silencio, no hay otras previsiones de seguridad. No hay guardias de vigilancia en las esquinas, o en la entrada de la casa. En años de funcionamiento, la policía jamás ha llegado aquí. Quizás esa impunidad ha desvanecido el ambiente de misterio. La sala es un espacio común donde lo ilegal se ha naturalizado. Allí se ven los partidos de la MLB con la misma tranquilidad con la que un grupo de ancianas oyen, a media tarde, una novela de Radio Progreso.
Aunque totalmente clandestino, cuesta creer que un sitio como este sea un secreto. La única explicación lógica es que las salas son tan ilegales como la venta de colas de langostas, camarones o tabaco de contrabando. Pero ni un enchilado de marisco, ni un Cohíba robusto, y menos los batazos de Gurriel, consiguen derrocar un gobierno. Son inofensivos. Y lo inofensivo es tolerado.