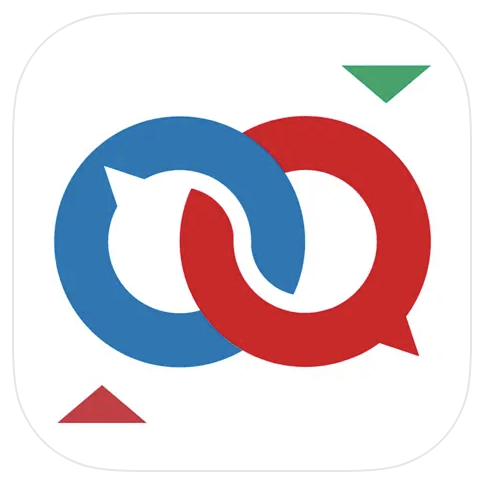Soy un sobreviviente, y no el único. Vivo en una isla de sobrevivientes, cada uno a su manera y a su ritmo, pero sobrevivientes al fin y al cabo.
Mi historia es una más entre muchas historias. La pinta de un tigre al que le sobran demasiadas rayas desde hace bastante tiempo. Y no cuento un poco de todo eso para que otros se compadezcan; no hace falta.
Cuando vine al mundo, a inicios de los años noventa, Cuba salía de una etapa dorada en su historia para entrar en esa otra donde “ahora sí construiríamos el socialismo”. Nací bajo el signo del sálvese quien pueda, en lo material y en lo espiritual; en aquella época cuando el dólar estaba penalizado y la libra de arroz llegó a costar ciento cincuenta pesos.
Cuentan mis padres que fue duro. Muy duro. De a poco, paso a paso, la ideología de la supervivencia se fue imponiendo. Todo atisbo de idealismo se fue mucho más pronto de lo que tardó en formarse. Nos fuimos convirtiendo en luchadores del día a día.
Cuando tuve un poco de razón casi se extinguían los muñequitos rusos. De aquel viejo televisor Caribe solo recuerdo los golpes insistentes para estabilizar la imagen y los deseos constantes de ver en colores, como en el televisor de la vecina casada con alguien del emergente sector turístico.
Luego nos fuimos para el campo porque la ciudad no nos dejó de otra. Dos años entre tierra y animales me convirtieron en improvisado sembrador de arroz, recogedor y ensartador de tabaco, regador de siembras de tomate, ají y pimientos; otro sobreviviente en medio de la tempestad de la cual todos aspirábamos a salir.
Mejoraron los tiempos y pude concentrarme en estudiar. Del pan con aceite, cuando lo había, pasé al muy oportuno almuerzo del seminternado. Ya para entonces mi hermana y yo habíamos sensibilizado corazones vendiendo cuanto nos cayera en las manos. Mis padres nunca bastaron para tantas bocas en casa y nosotros aportábamos hasta donde podíamos.
Años pasaron hasta que comprendí que la vida podía ser otra cosa. Aquellos tiempos se me presentan en todo momento. De ahí saco parte de las fuerzas para aferrarme a la idea de que ha valido la pena tanta escasez, la mayoría de las veces más material que espiritual, pero escasez al fin.
Nunca faltó en casa un libro. Mi mamá, casi analfabeta, no los hojeaba, pero insistía en que le leyéramos mientras ella intentaba armar en la cocina algo para la noche. Mi padre, mucho más instruido, velaba porque escribiéramos correctamente y nos formáramos, sin importar que los zapatos estuvieran cien veces remendados o los pantalones descoloridos.
Ahora comprendo que hemos sobrevivido, de alguna manera. No siempre como quisimos; pero sí como pudimos.