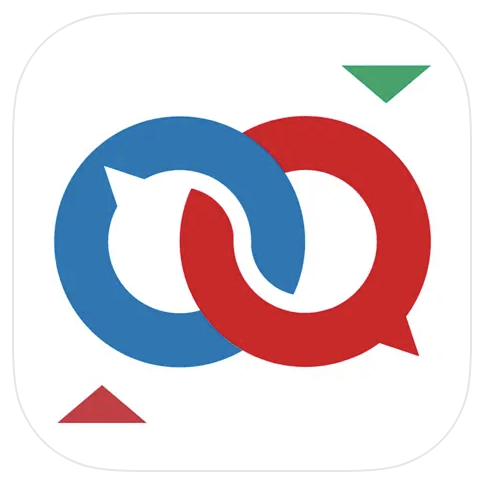Vamos a celebrar este fin de año como si fuera el último. Mercedes, otro par de amigos de siempre y yo vamos a reunirnos después de la tradicional cena familiar del 31 de diciembre a despedir el 2015. Ya somos pocos los que quedamos en Cuba, y no sabemos si esta será la última vez; ese es el punto: a partir de ahora no lo sabremos nunca con certeza.
Hace unas semanas los amigos asistimos a la firma de Mercedes y Nico, “que no es una boda”, pero terminó siéndolo. Los novios saben que les queda mucha distancia por salvar, y no querían ponerle tanta emoción al trámite. Pero nosotros la pusimos por ellos. Estaban felices, y ya sabíamos lo que iba a suceder.
De modo que, cuando días después me llega un mensaje que decía: “¡Girl doy brincos! ¡En seis meses todo estará listo!!”, supuestamente ya estaba preparada. Supe entonces, o mejor, terminé de digerir que ese tren ya había salido y que otra de mis amigas se va de Cuba. Sonreí, como siempre hago respecto a ese asunto, porque deseo su felicidad tanto como la mía propia. Y me sorprendí pensando en las veces en que los taxistas suben el volumen de una música ruidosa cuando una está justo al lado de la bocina, o en cómo pesa el silencio común de los extraños dentro de un elevador. Fue así de incómodo.
Mercedes no se casó para irse de Cuba, sino porque se enamoró. Por eso se va, que es diferente. En breve estará, casi con seguridad, viviendo en una ciudad más fría y norteamericana junto a su esposo Nico, que hace solo dos meses se convirtió en ciudadano de Estados Unidos. ¿Acaso no es esta una historia común en Cuba, incluso con sus variantes? Por supuesto, la generación veinteañera de cubanos puede hacer esa cuenta con solo mirar las fotos del grupo del bachillerato o de la universidad. Muchos aniversarios de graduación se celebran ya en Miami.
Pero mi problema con eso es otro; es el coraje.
Vivo en una Isla con más de dos millones de personas en Estados Unidos, el principal destino de los emigrados cubanos. Es esa una cifra que me pone frente a numerosas familias separadas, y eso es, cuando menos, triste. Pero la verdad es que esas familias no me duelen en carne propia. No rozan siquiera los bordes de mi pena hasta el momento en que me veo sentada en el portal de Danilo contándole sobre el muchacho que conocí en la Feria del Libro, sin saber si me dará tiempo a presentárselo.
O en el carro de Amé, que me regalaba un libro dedicado antes de darme un abrazo breve y partir a terminar sus maletas. O en la nueva casa que Elena solo vivió unos meses brindando por su “renacer”, cuando esa madrugada quedará atrás la última lucecita de Cuba desde la ventanilla del avión… Hasta el instante en que recibo un mensaje que no es más que el detonante de una cuenta regresiva de seis meses.

lezumbalaberenjena. Sala de Inmigración del aeropuerto Abel Santamaría, Santa Clara, Cuba
Dos millones de emigrados es una estadística más, semejante a la de cualquier otro país, puesto que la emigración es un fenómeno humano.
La existencia también puede ser permanecer en un mismo lugar rodeada de las mismas personas durante años. No por eso el tiempo es menos intenso ni la vida menos hermosa.
Es, sencillamente, una decisión personal en la que todos, los que se van y los que se quedan, perdemos algo.
¿Pero cómo se puede afrontar ese coraje? El coraje de asumir una cifra que de algún modo contiene nuestras vidas, de celebrar el fin de año como una última certeza, de ayudar a empacar y a desahacerse de lo que ya no será necesario, de repartir recuerdos… Yo quiero, plena y contundente, poder sostener ese coraje.