I
Vivo en una casa que no es mía y en la noche mi hijo y yo nos tumbamos sobre la almohada, su cabeza en mi hombro, para leer. Las paredes de la casa eran de color mamoncillo. Unos amigos formidables y yo la pintamos de blanco, porque cuando una quiere empezar de cero, debe pintar su casa de blanco. Compramos pintura muy barata, tal como habíamos aprendido a hacer en nuestro país, y pasaron horas, semanas, para que de las paredes se borrara el aliento de los últimos dueños. Viví sola. Con miedo. Asistía a clases en la mañana y en la noche me sumergía en la lectura. Afuera avanzaba violentamente la oscuridad. Pensé muchas veces en huir. Al principio pensé que del país, de la asfixia, de la pobreza, de los huecos de un colchón, de un trabajo. Después descubrí que huía de mí misma, de la proyección de mí misma en mi vida, de las escenas recurrentes, de la mirada frente al espejo, cuando una deja de reconocerse. Y al otro lado del Golfo, seguía siendo la misma. Dejé de pensar. Volvía a hacerlo. Volví a dejarlo. Decidí, entonces, poner en pausa el pasado. Todo aquello que había sido quedó suspendido en algún punto de la trayectoria, quizá fue entonces que divisé tierra luego de las interminables primeras horas sobre el mar. Tuve un despertar. Nadie me conocía. Nadie me había leído. Nadie sabía de mis angustias. Pude avanzar, un año quizá. Ya no. La pausa se ha disparado. Vuelvo a estar en el punto exacto, en el segundo imborrable en que mi pie se levantó para estacionarse en la escalerilla del avión, en el momento del despegue en el que solo podía recordar a mi hijo, alejándose, de la mano de su abuela, tras la esquina de un edificio mal pintado. Y sigo huyendo de mí. ¿De qué huyes? me pregunto. No huyo solo de mí. Huyo, en realidad, de no poder decir que huyo de mí. ¿Cómo se combate con el combate? No lo sé. Sé, en cambio, del dolor de la vergüenza, de su forma eficiente de comprimir las entrañas, de su habilidad para recordarte, paso tras paso, que has vivido en podredumbre. Viví en la podredumbre de mi propia ignorancia. Viví en el error de escribir y escribir y escribir en un periódico. Aborreciblemente, sin conciencia, sin ni siquiera culpa. Pero soy culpable. Huí de nombrarlo, así que lo repetiré: soy culpable. He tenido un sueño o acaso es un pensamiento, una sensación. Estoy en un sitio que no reconozco y alguien se levanta con un periódico en la mano y me dice: tú, que has escrito esto. He sentido el escozor materializándose más allá de mi mente.
II
Las paredes de mi casa, que no es mía, han empezado a mostrar humedad. Se descascaran las esquinas. Barro a cada rato. Anoche, mi hijo y yo leímos a Herminio, “El viejo guardián”. He sentido el calor de los campos de arroz quemándose. El olor de las espigas desintegrándose en la planicie. Como aquel otro día. Día de reunión común, consejo editorial. Yo había empezado a colaborar en secreto con la herejía, con esos medios que habían surgido, independientes del mandato oficial. Ajena a la vigilancia, o queriendo estarlo, colaboraba. Colaboraba porque ¡ay de quien no sea libre para escribir lo que quiera donde quiera! Colaboraba porque, en medio del desierto, una sabe que está bien apartarse del camino cansado del dromedario para beber el agua del oasis. Colaboraba porque no es aceptable que alguien se sienta mal por ser capaz de colocar un muslo de pollo en el plato de su hijo, después de haber trabajado sin mentir. Aquel día, de arroz quemado, de reunión, alzó la voz el director y dijo: Sabemos que hay alguien aquí que colabora, si lo cogemos lo vamos a botar como a un perro. Mi tiempo se suspendió. De pronto tuve cuatro patas y un hocico, cola, bigote y pelo de perro. Me estaban golpeando. Era una gran mano, gruesa, que se alzaba más allá del horizonte. Salí de allí, de la reunión, y los moretones y el dolor perduraron durante las siguientes semanas. Incluso el día en que toqué en la puerta de la misma oficina para pedir la baja traía, aún, el costado entumecido. Entra. Entré. Había otras personas y no quería hablar. Habla, me dijeron. No, mejor después. No, dime, habla. Llevaba dos peticiones. La primera no la recuerdo. La segunda: quiero la baja. Me pidieron sentarme. Había dicho todo de pie, yo era aquel viejo guardián y Yon me traía el candelabro y yo lo soltaba, con ternura, sobre el arrozal. Me espetaron, como a un perro, cómo te vas a ir, y esa gestión para legalizar el título que le hiciste a la Asociación Hermanos Saíz, y la maestría en México. Yo solo jadeé, quizá moví la cola. No saqué la lengua. Vapuleé una respuesta sin sentido. No me sorprendió que en aquella oficina tuvieran metódicas carpetas con nuestra información privada. Me sorprendió que decidieran utilizarla allí, en ese momento, en un acto desesperado por hacerme saber que controlaban mi destino, que mi destino era una pertenencia del Estado, de aquella sociedad colectivista en apariencia, en que había nacido. No lo dijeron, pero ya sabía que ellos sabían de mi pasaporte, y del de mi familia. Un perro no puede tener pasaporte, pensé. Pero callé. Me alejé, como quien se aleja del abismo. Con miedo y alivio.
La Asociación nunca me legalizó ningún título. Llevaba menos de dos años como afiliada y ese era un privilegio que aún no me correspondía. Era un tema espinoso, muchos estudiantes se habían librado del impuesto sobre la legalización y habían traicionado la confianza abandonando la maestría y el país. Su arrozal era una frontera. ¡Ay de quien no tenga la libertad para quemar su espiga! ¡Ay del país que utiliza como marioneta a la sociedad a la que ha de servir! ¡Ay de quien castigue con odio y ostracismo al que piensa, al que escribe! El servicio de legalización de la Asociación Hermanos Saíz era otro asunto secreto, envuelto en una especie de neblina incomprensible. El resto de nosotros, los no longevos, pagamos con dolor. Pagamos al país el precio de nuestra educación. El precio de la libertad sobre esa educación. Pasó algún tiempo. Tuve trabajos errantes. Colaboré aquí y allá. Cáritas fue la excepción. Allí sentí que se desnudaba mi escritura, aprendí a mirar con amor, a decir con perdón. Escribí para alimentar a mi hijo, para reponerle los zapatos. Seguí escribiendo con dolor, porque otra cosa no sé hacer; escribir, digo. Se aprende a sobrellevar el dolor, en alguna parte, en el estómago, como el más común de los perros callejeros.
III
Jamás me he acostado en el piso de mi casa, que no es mía. No siento que pueda hacerlo. Es mi límite. Es mi manera de recordarle, a mi casa, que no es mía. Pero también que no le pertenezco. Como no lo hice aquel otro día sin fecha en mi memoria. No puedo pertenecer a ese sitio donde me interceptan a mitad de un pasillo y me llevan a la misma oficina para decirme que saben de mis nuevos trabajos, que fueron a informarlo allí —allí de donde quieren echar de su trabajo a quienes hayan escrito aquello para lo que no están autorizados, echarlos como a perros, allí donde me recuerdan que tengo un hijo pequeño. ¿Podría alguien pensar que olvidaría yo a mi hijo? ¿Podría alguien no saber que una madre lo hace todo por un hijo? Incluso una madre perra. Me volví a alejar. Y entré en la negación de todo. Cuanto más negaba, tantos más motivos encontraba para seguir negando. Descubrí que, en verdad, el candelabro de Yon estaba dentro de mí. No estaba en reposo en ningún sitio. En ninguna soledad. En ninguna conversación.
IV
Traspuse la puerta del aeropuerto como si no fuerа yo. Con la fe perdida. Sin fuerza ni lucidez para reconciliarme. Conmigo misma. Y no tengo paz desde entonces. Espero empezar a tenerla ahora. Ahora que he dicho que soy culpable. Ahora que me he declarado en contra de todo lo que he escrito. Ahora que dejo, por fin, mientras avanza, violentamente, la misma oscuridad de seguir negando que huyo de mí; ahora que me despojo del miedo a decir que huyo de mí. Es tarde. Las paredes se descascaran en los segundos que no advierto, y se deja ver el color mamoncillo, hacia el fondo. Por fin no escucho los ladridos de los perros, los perros allá afuera. No los escucho. No quiero escucharlos. Ya puedo no escucharlos. Mi hijo me espera para leer.
Puedes leer otros en la aplicación móvil de elTOQUE. Cada día compartimos nuevas publicaciones a las cuales puedes acceder mediante una descarga por correo Nauta o Internet. Búscala en Google Play o en CubApk.







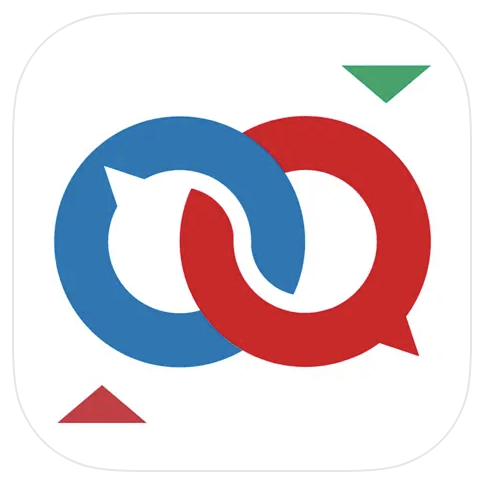

Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *