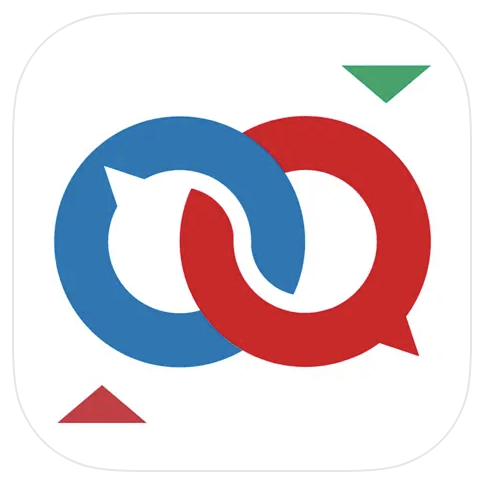Una ventana como la de su casa solo puede decir: aquí viven personas pobres. De bajos recursos, diría el Estado, en esa manía que tiene de ponerle eufemismos a las cosas que no ha logrado. Una ventana de pobres es, sencillamente, una ventana que no aguanta más.
La dueña de la ventana es hija de la Patria. Significa que no tuvo familia, ni biológica ni de crianza. Creció, como pudo, en un hogar para niños sin amparo. En su desarrollo algo le tensó los nervios. No pude saber exactamente qué fue, pero lo puedo imaginar.
El Estado le dio una casa (la de la ventana). Dos hombres le dieron dos hijos.
A Cristian, el menor, los propios vecinos lo dieron por muerto una tarde de sus siete años. Unos niños jugaban a tirarle piedras a un caballo. Cristian jugaba a otra cosa, con otros niños, en medio de la línea recta en que salió desprendido el animal encabritado. Alguien, rato después, se atrevió a recoger su cuerpo y se sorprendió de que aún estaba vivo. Ahora solo balbucea, sonríe, se levanta, camina como quien se va a caer.
Rafelito, el mayor, tenía entonces 15 años.
Muchas tardes después, en el edificio 40 A de El Hueco —un conjunto de una plazoleta y otros cinco edificios más en Micro X, la última zona de Alamar— Rafelito iba subiendo las escaleras sin que los vecinos advirtieran nada malo en ello. Solo cuando llegó a la azotea, corrieron a gritos.
A sus llamados, Blanca Ballester, la delegada de la zona, subió y logró interceptarlo. Rafelito le respondió que se sentía solo, que nadie lo quería, y que tenía hambre.
Ya todos sabían que dormía por las noches en el pasillo de la puerta de su casa; y que por el día vagueaba un poco, hacía mandados a los vecinos y estos le daban ropa, comida, sábanas, cigarros, dinero.
Mientras su padrastro Santiago –así lo llaman porque viene de esa provincia— estuviera en la casa, él no podía entrar. Solo cuando el hombre salía, su madre Satina aprovechaba para que Rafelito se bañara, durmiera un poco y comiera algo.
Blanca habló con la entonces Directora de Salud del Municipio. Rafelito ingresó en una clínica, según recuerda, por Guanabo. Ingresó por Psiquiatría. A la semana salió, dice, bastante recuperado. Había ganado peso y se había incorporado a la escuela.
Pasó un tiempo, y vinieron las recaídas. Otra vez, los vecinos se preocuparon ante el bultico que Rafelito formaba en las noches para dormir.
En Cuba la Ley General de la Vivienda establece que los menores de edad tienen el domicilio de la madre. Por lo tanto, se considera legalmente esa casa como su lugar de origen; lo cual los protege al punto de que los propietarios no pueden echar de casa a sus descendientes. Asimismo, el artículo 159 del Código Penal considera como delito el abandono de menores.
Los vecinos hablaron una vez más con la delegada. Ya ella había informado del caso a las instituciones pertinentes: PNR y Trabajadores Sociales. Pasó más tiempo. Rafelito cumplió los 18. El caso, que hasta entonces se manejaba por el Departamento de Menores, no tuvo más atención.
Un niño que creció física y mentalmente sano.
Según los vecinos, Santiago fue —aún es— la causa del problema. Aunque está casado y vive con Satina, no mantienen la relación conyugal. Dicen que está ahí porque no tiene dónde vivir en La Habana.
Para expulsar a un conviviente el propietario debe solicitar un Cese de Convivencia y explicar las causas. Así lo establece la Ley General de la Vivienda. El Cese consiste en una carta que se entrega al propietario, y que este debe presentar en el centro de trabajo estatal del conviviente. El centro descuenta entonces un porcentaje del salario hasta que la persona abandone la casa. Un procedimiento tan absurdo como estéril.
Según el abogado Eloy Viera, “el derecho puede establecer soluciones para eliminar la causa del mal, pero no el problema de fondo, que está en manos de la asistencia social”.
“La única solución —comenta la delegada— es atenderlo a través de Cristian, que aún es menor de edad y que, por su accidente, sí está catalogado como caso social”. Para ello los vecinos deben redactar una carta dando fe de la situación de los hermanos y los maltratos recibidos por el padrastro. Blanca entregaría la carta a la Comisión de Prevención del Consejo Popular, que a su vez citaría a Satina y a Santiago.
Pero Satina nada hace ni dice, reconoce que a un hombre como Santiago hay que tenerle miedo.

Foto de la autora.
Rafelito tiene ya 19 años. Hace unos meses trabajó por unas semanas cuidando cerdos en una finca. Ahora está en la cafetería estatal Las Piedras, muy cerca de su casa. Ayuda en la cocina. Cuando se ve en estas fotos reconoce que ha engordado.
“Son los derechos de un niño —sí, porque aunque es mayor de edad parece un niño por las necesidades de afecto que tiene— que han sido violentados. La gente habla de violación de derechos humanos en Cuba, pero no es el Estado, son las propias familias”, me dice Blanca.
Pero aun cuando se entregue la carta, cuando se cite a la madre, cuando se expulse al padrastro, cuando Rafelito pueda dormir con seguridad en su casa… Aun cuando todo ello pase, no existe en esta historia un punto de retorno. Rafelito andará, para siempre, con la mirada perdida y el hablar despacio. Como los hombres que han perdido algo.
La pregunta es cuánto deben esperar las Instituciones – Familia, Escuela, Estado— para intervenir en favor de la vida de una persona. ¿Habrá siempre que esperar a que el daño no tenga solución?