Más de una vez escuché decir a mi abuelo Ricardo que su gran orgullo consistía en el hecho de que nunca un policía había puesto un pie en su casa. La larga familia de doce hijos, ya a sus más de ochenta años, se mantenía sin problemas con la justicia.
Mi abuelo nunca perdió la compostura. No lo vi molestarse ni en las más difíciles situaciones. Con su metro noventa de estatura y sus ojos verdes encantaba e imponía respeto. Cargaba sobre sus hombros el mérito de haber vivido la pobreza en todo su esplendor y nunca haber apelado al robo, la botella o el invento, como él decía.
Cuando los tiempos de compraventa del voto, vio morir a dos de sus hermanos por falta de asistencia médica elemental. En las lomas de Gramales, en lo más apartado del occidente cubano, solo contaba el valor de la cédula electoral y como las de su familia habían sido empleadas en asistir a la madre durante un parto complicado, ya no había nada más para negociar.
Con sus trece años bien cumplidos se fue para el monte a trabajar. Dedicó a la forestal dos décadas de su vida, aserrando, cortando, tirando de los bueyes por entre los pinares. Nunca se quejó cuando le pagaban cuatro pesos la quincena y aquello apenas le alcanzaba para alimentar a dos o tres, de una familia que triplicaba esa cifra.
La disciplina de mi abuelo ha sido transmitida como una historia de espanto en la familia. Unos cuentan de aquella vez en que con el cinto de militar fue dando correazos desde la casa hasta la escuela y de regreso, cuando se percató que uno de los pequeños había traído un carrito que no era suyo.
Tampoco se olvida aquello de no pasar por la sala de la casa si había mayores hablando; o la parte en que se prohibía todo tipo de intervención de los menores en la conversación de los adultos, hasta tanto no les salieran pelos a las ranas.
Mi abuelo no creyó en desgracias. Cuando la madre casi moría en otro parto difícil, él mismo se hizo cargo de ayudar a la comadrona a asistirla. Sin recursos ni dinero, apeló a la Virgen Patrona de Cuba y le pidió que salvara a la mujer y la criatura. Prometió entonces que le pondría su nombre si la pequeña era mujer, y así fue.
Con un asma terrible, salió un día del fin del mundo y vino a la ciudad más cercana y allí asentó cabeza de nuevo. Fundó donde nada había, pero fundó con ganas. La familia creció hacia todas partes cargando con las historias del abuelo.
El día que murió de un infarto fulminante, algo se rompió para siempre. No volvieron los hijos a la casa como era costumbre. Al tercer año pocos se acordaban de su cumpleaños y el día de los padres dejó de ser fecha de reunión. Los hermanos pelearon con los hermanos y la disciplina se dobló, de a poquito, hasta convertirse en una malformación.
A veces retumba en boca de mi padre aquello de “si papá viviera”. Ya no somos los de antes. Ya mi abuelo no está.




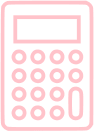
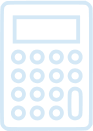




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *